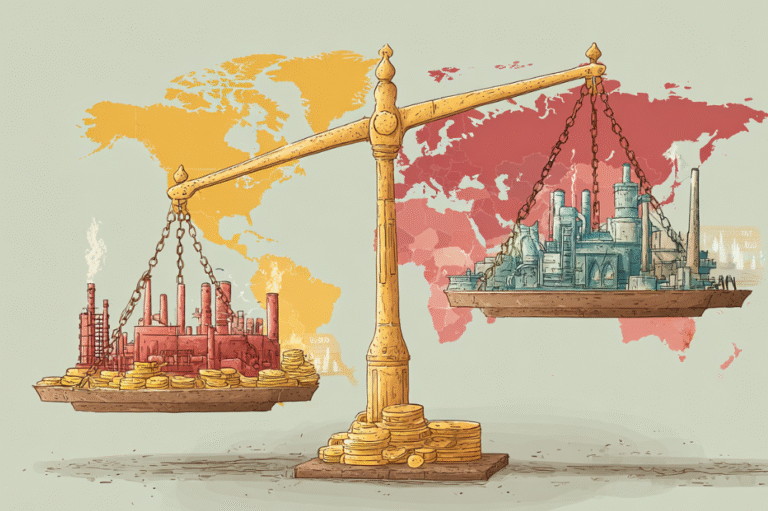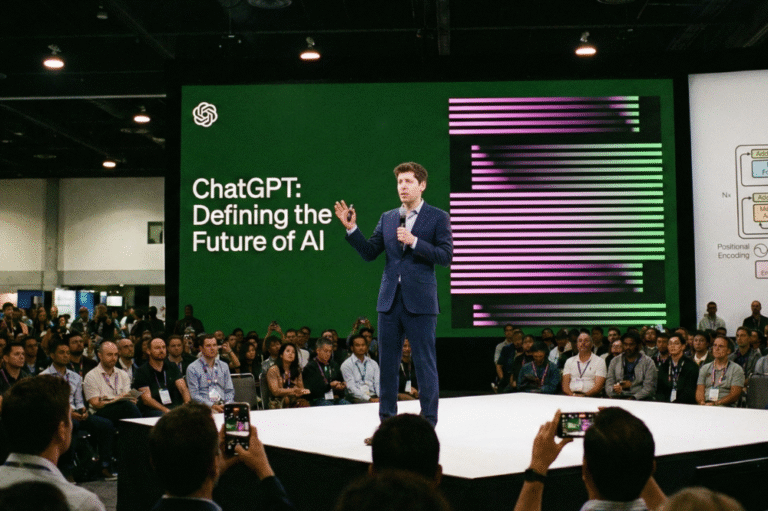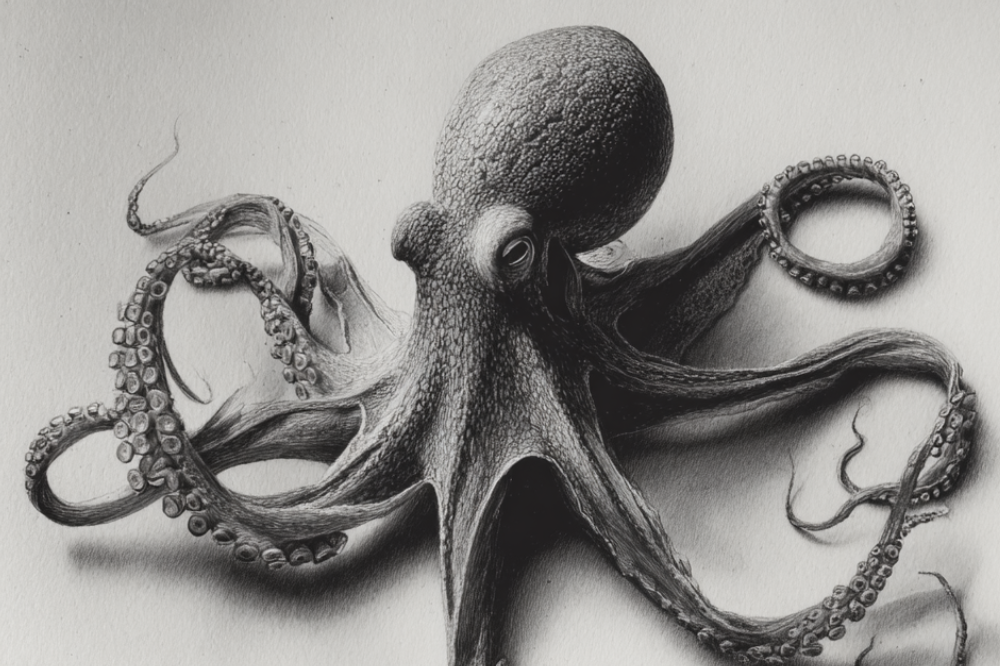
No es exagerado afirmar que vivimos en una encrucijada. Por un lado, contamos con fortalezas enormes, desde nuestra ubicación geográfica privilegiada hasta la resiliencia de la sociedad mexicana. Por otro, cargamos con lastres que parecen eternos, como la violencia, la desigualdad y la ausencia de un verdadero Estado de derecho.
Las señales económicas, políticas y sociales muestran que seguimos atrapados en inercias viejas, incapaces de romper con la mediocridad en miras y acciones que nos mantienen por debajo de nuestro verdadero potencial. No basta con celebrar crecimiento marginal o victorias simbólicas. Urge mirarnos de frente en el espejo y reconocer los problemas de fondo.
La economía mexicana, con las recetas de hoy y las de antes, permanece anclada en un bajo crecimiento que no alcanza para arrancar transformación alguna y que no cierra la brecha con otros países. En vez de avanzar con decisión, nos conformamos con triunfos pírricos, mientras la distancia con naciones que sí han construido políticas industriales y de innovación se hace cada vez mayor.
La complacencia frente a resultados mediocres nos condena a un círculo vicioso. Celebramos lo poco porque tememos reconocer lo mucho que falta. El pulpo llamado México parece tener un talón de Aquiles en cada pata, empezando por la persistente y poco novedosa falta de un verdadero Estado de derecho.
Sin Estado de derecho y sin imperio de la ley que dé certidumbre a ciudadanos e inversionistas, cualquier intento de progreso se convierte en castillo de arena. Para tapar el sol con un dedo se inventan reformas políticas que no generan más que regresiones o, en el mejor de los casos, cambios de 360 grados.
Le ponen el sello de la casa a iniciativas de ley que descaradamente coquetean con el autoritarismo. El declive democrático se percibe en la erosión institucional, la falta de contrapesos y la concentración, poco útil y debidamente aprovechada, del poder.
En otra pata del pulpo, llevamos tres décadas de apertura al mundo con múltiples tratados comerciales. La paradoja es que no hemos siquiera pensado en firmar un verdadero pacto comercial con los propios mexicanos.
El resultado es un país que, sin financiamiento ni condiciones favorables, consume como puede y ensambla lo que le manden. Pero no apuesta con seriedad a su talento interno ni a sus empresarios, tampoco a fortalecer su planta productiva frente a países como China, con quienes gustosamente hemos construido un déficit comercial que raya en lo criminal.
Confiamos demasiado en que la apertura comercial nos salvaría y promovería desarrollo. Cuando en realidad lo que siempre necesitamos, y más ahora, es una política industrial robusta que apueste por la inversión, el crecimiento, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo del mercado doméstico.
La clase media, que en otros países es motor de crecimiento y estabilidad, en México es frágil, limitada y no crece. No ha logrado convertirse en la palanca que impulse el mercado interno ni en la garantía de movilidad social que debiera ser.
Su debilidad es doblemente grave porque, sin una clase media dinámica, el país carece de un contrapeso ante élites políticas y económicas que genere cohesión social. No podemos mover a un país entero solo con la promesa de que los sacaremos de pobres.
El objetivo tendría que ser una clase media que sea tres o cuatro veces del tamaño de la actual. Eso reduciría pobreza de manera sostenible y no solo temporal. Los ciudadanos, en consecuencia, se sienten solos frente a un sistema político que protege a los suyos y sus cuates mientras promueve una «transformación» creciendo al 1% o menos.
A base de apoyos insostenibles, de obras y proyectos faraónicos caros, hechos en la oscurito y que aparentemente no acaban de entrar en operación. La distancia entre gobierno y población se traduce en desconfianza, apatía y, en última instancia, en un círculo vicioso donde la sociedad deja de creer en la posibilidad de una verdadera transformación, mientras las granjas de bots arrojan niveles increíbles de aprobación.
Persiste la informalidad laboral. Millones sobreviven sin seguridad ni futuro porque al sistema le conviene tolerar, o incluso promover, esa precariedad. Quien emprende o trabaja en la informalidad, generalmente ratifica y prueba la falta de condiciones razonables para ser formales.
En política, los temas de fondo se relegan. Cada semana, escándalos, distracciones y cajas chinas desplazan la atención de lo esencial: seguridad, justicia y bienestar. Se persigue al enemigo y se protege al cuate.
La cultura cívica también pasa factura. El desorden cotidiano y la tolerancia a la corrupción e ilegalidad impiden alcanzar el punto de quiebre que nos lleve a una transformación verdadera. Lo que parece anecdótico —tirar basura en la calle, incumplir una norma de tránsito— refleja un problema estructural más profundo: la generalizada falta de respeto por la ley.
Después de todo, quienes (antes y hoy) juraron «cumplir y hacer cumplir» son los primeros en no respetar las leyes. El reto es claro: México NO puede seguir postergando las decisiones difíciles.
Hay que empezar por lo esencial, definir con claridad los problemas, ir a sus causas raíz e insistir en perseguir ese urgente A-B-C nacional: a) Estado de derecho, b) imperio de la ley y c) crecimiento económico. Solo así podremos ver en el espejo un país verdaderamente transformado. Este gobierno todavía está a tiempo de ajustar el rumbo.
Aquí podrás encontrar más columnas de opinión de José De Nigris